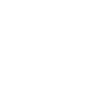La lectura lenta
Juan Domingo Argüelles, Elogio de la lectura lenta. Publicado en Fabulaciones
Las técnicas de lectura rápida, muy publicitadas en las últimas décadas, parten de la mayor superstición de nuestro tiempo: que la prontitud es mejor que la formación lenta y que leer más rápido es mejor que leer lentamente. Su razón de ser se fundamenta en la prisa para, según esto, conseguir un “mayor aprovechamiento del tiempo”.
Siendo así, despachar un libro de 150 páginas, digamos Pedro Páramo, en unos cuantos minutos, para luego usar las horas restantes a estar frente al televisor, debe ser un aprovechamiento del tiempo muy sustantivo. Lo cierto es que, a lo largo de la historia, todos los grandes lectores y escritores no han medido jamás su destreza lectora o su saber por la cantidad de libros leídos ni mucho menos por la celeridad en su lectura, sino por la calidad de lo leído y por el gozo alcanzado, con pausa y a profundidad.
En su libro Las peras del olmo, Octavio Paz refiere lo que le contestó el poeta estadunidense Robert Frost, en 1945, cuando le informó que existía un método para desarrollar la velocidad de la lectura y que tenían previsto imponerlo en las escuelas. Frost comentó: “Están locos. A lo que hay que enseñar a la gente es a que lea despacio”. Virginia Woolf, por su parte, en su opúsculo ¿Cómo debería leerse un libro? (Olañeta, 2012), afirma que la lectura no es un concurso de velocidad ni una carrera contra el tiempo, sino una forma de “refrescar y ejercitar las propias facultades creativas”. De ahí que se pregunte y responda: “¿No hay a la derecha de la estantería una ventana abierta? ¡Qué agradable dejar de leer y mirar por ella!”. Sin prisas. Sin urgencias banales. Sin apremios absurdos.
Schopenhauer afirma que lo importante no es leer muchos libros, sino leer bien aquellos que nos den provecho y, sobre todo, tener pensamientos propios mientras se lee, dado que “la lectura no es más que un sucedáneo del pensamiento personal”. Con su maravilloso sarcasmo liberador, sentencia que “la necedad es un derecho de la gente” y que, justamente por ello, “la inmensa mayoría de estudiantes y letrados de toda especie y de toda edad persigue, ansiosamente, la información, no el entendimiento”. Frente a los lectores sabihondos y zafios, orgullosos y envanecidos de sus muchos libros leídos, el filósofo exclama: “¡Oh, cuán poco han tenido que pensar para haber podido leer tanto!”
Por lo demás, no todos los géneros de la lectura se leen de manera idéntica. No es lo mismo leer poesía que leer ensayo, no es lo mismo leer una novela que leer un cuento, no es lo mismo leer ciencia que leer historia ni es lo mismo leer filosofía, psicología, antropología, pedagogía que leer crónica, y no es lo mismo leer algo de todo lo anterior que leer las zafiedades y la estulticia de los libracos que dan consejos para el ligue, el maquillaje, la juerga en los antros y demás sandeces con las que los consorcios editoriales están empobreciendo la cultura a cambio de enriquecerse económicamente.
Leer es un profundo y exigente proceso intelectual que requiere no solo disposición sino también lentitud y pausa. En su clásico El arte de leer (1912), Émile Faguet (1847-1916) hace precisamente un elogio de la lentitud lectora. Enfatiza con excelente retórica: “Hay que leer ante todo muy lentamente, y después hay que leer muy lentamente y, siempre, hasta el último libro que merezca la honra de ser leído por vosotros, habrá que leer muy lentamente. Hay que leer tan lentamente un libro para deleitarse con él como para instruirse o para criticarlo”.
A lo largo de sus páginas reitera: “Leer lentamente es el primer principio y el que se aplica, absolutamente, a toda lectura. Es el arte de leer en esencia”. Y ante las previsibles objeciones de los impacientes e impetuosos que pasan sobre las páginas en volandas, les responde: “Me diréis que hay libros que no pueden ser leídos lentamente, que no toleran la lectura lenta. Los hay en efecto; pero son los que no hay que leer en forma alguna. Primer beneficio de la lectura lenta: separa, de entrada, el libro para leer del libro que no se ha hecho más que para no ser leído”.
A decir de Faguet, la precipitación no es más que una forma de la pereza. Y ya, desde hace más de un siglo, les respondía así a los inventores del agua tibia de la lectura rápida, que hoy ganan tan buen dinero con la pobre clientela sin sentido de la profundidad y el gozo: “No hay que leer en modo alguno con los dedos (donde los dedos tienen más trabajo que los ojos), ni leer en diagonal, como se ha dicho también muy pintorescamente. Hay que leer con espíritu muy atento y muy desconfiado de la primera impresión”.
Faguet identificaba como uno de los mayores enemigos de la lectura el “leer a prisa”. Y conste que el escritor francés sabía distinguir entre los libros de ideas y los libros de sentimiento, entre la poesía y las obras de teatro, y también entre los autores oscuros pero extraordinarios y los autores claros pero superficiales. El elogio de la lentitud en la lectura es lo que tenemos que recuperar en una didáctica y en una pedagogía que han hecho del acelere una falsa virtud. En no pocos casos son las propias autoridades gubernamentales las que invierten nuestros impuestos en estándares de velocidad lectora, justamente porque dichas autoridades no saben del por qué ni el para qué de la lectura.
Se lee para saber, se lee para aprender, pero no solo para esto, sino también para disfrutar, para gozar, para experimentar sentimientos placenteros, para despertar emociones inteligentes que son formas también de saber y, más aún, de sabiduría. No se lee, nada más, para informarnos, que es la parte más superficial del ejercicio de lectura, porque, por si fuera poco, las más de las veces, en el afán de la urgencia, nos informamos mal.
En otro clásico de la lectura, Cómo leer un libro (1940), Mortimer J. Adler (1902-2001) señala que “hay un hecho evidente que demuestra la existencia de una amplia escala de grados de capacidad para leer. Es que la lectura comienza en los grados primarios y recorre todos los niveles del sistema educacional”. Se aprende a leer, leyendo, y conforme se lee más y mejor, el lector se va haciendo más hábil y sabe distinguir qué tipo de lectura corresponde a cada libro, qué ritmos exigen un libro de poemas o uno de historia, un libro de filosofía o uno de cuentos, y en todo ejercicio de lectura, el libro es el objeto pasivo, inerte, que es puesto en movimiento o en acción por el sujeto activo que es el lector.
Más que aprender
Leer es aprender, dice Adler, pero no únicamente esto, también es disfrutar y, literalmente, aprehender por medio de las emociones y no únicamente del atento sentido inteligente. Además, nos pone sobre aviso acerca de “la ignorancia de los que han leído muchos libros de un modo erróneo, los que han leído demasiado y extensivamente mal”. Para mucha gente, leer bien significa cantidad y no calidad, lo cual es una tontería, pues como advierte Adler hay mucha gente que lee tan solo para decir que ha leído mucho, pero en quien es inobservable el poso de la lectura. Y pensando en este tipo de lectores, recuerda lo que dijo Hobbes: “Si yo leyese tantos libros como la mayoría de los hombres, sería tan lerdo y estúpido como ellos”. Y también nos recuerda que “Bacon discierne entre los libros para ser gustados, otros para ser tragados y unos pocos para ser masticados y digeridos”.
Estas distinciones nos muestran que leer no es una operación simple de velocidad decodificadora a fin de tener más tiempo para no leer libros. Y no hay que olvidar la relectura, que tampoco se hace a la carrera y perseguido por Dios sabe qué galgos de la absurda urgencia. Se lee de muchas maneras, piensa Adler, pero la peor manera de leer es despachar rápidamente un libro para pasar rápidamente a otro sin lograr ninguna ganancia que no sea leer muchos libros para simplemente informarse y, peor aún, mal informarse.
Para Adler, al igual que para Faguet, no es lo mismo leer una novela de Dickens o un drama de Shakespeare que La riqueza de las naciones de Adam Smith o El origen de las especies de Charles Darwin. Cada libro exigirá su propia lectura y ninguna, por cierto, incluirá la celeridad como principio. En cuanto a los malos libros, a la chatarra editorial que tanto abunda hoy y cuyo aumento se ha hecho exponencial, es incluso una pérdida de tiempo leerlos a la velocidad que sea, porque lo más sensato sería no leerlos en absoluto.
Ante una sobredosis editorial, son muchas las personas que viven angustiadas por querer leerlo todo, aunque en realidad de todo lo que se publica sea muy poco lo que realmente merezca leerse y sea mucho menos lo que humanamente pueda leer incluso el lector más ávido y adicto. La superadicción por el libro lleva a mucha gente a leer sin distinguir, y la conduce a no diferenciar entre lo que merece ser leído y lo que no tiene ningún caso siquiera ojear, mucho menos hojear. Los lectores atacados por el pánico de no poderlo leer todo son, en esencia, los nuevos ricos de la lectura, pues los lectores verdaderos no se andan con complejos y leen lo que realmente pueden leer y lo que les place y les acomoda. Sin remordimiento ninguno, pero también sin ansiedad.
Razonablemente, Mario Muchnik escribe: “Una persona que compre tantos libros, al cabo de una vida de lector activo de, digamos, cincuenta años, habrá comprado 3,000 libros. Se calcula que Jorge Luis Borges, lector empedernido si lo hubo, leyó en su vida unos 4,000 libros”. Pero resulta obvio que hay una gran diferencia entre los 4,000 libros que leyó Borges y los 4,000 e incluso más de 4,000 que pueden leer hoy los libroadictos que no son Borges. Leer 4,000 libros de insustancialidades puede ser por cierto muy entretenido, y nadie tiene derecho a prohibirle a la gente tales vicios, pero lo que sí es necesario es distinguir entre el beneficio obtenido (y devuelto) por Borges y el supuesto beneficio exclusivo conseguido por los superleedores de trivialidades.
Como observa Muchnik, si un lector asiduo compra y lee 60 libros por año, a lo largo de medio siglo habrá comprado y leído una biblioteca entera de 3,000 volúmenes. Y esto en la idea de que no releyera ninguno, pues no le alcanzaría tiempo para ello. Borges (1899-1986) leyó desde los cinco años. Fue perdiendo la vista paulatinamente (un mal hereditario, por cierto, y no a causa de leer libros) hasta que quedó ciego a los 55 años. Ya ciego, tuvo lectores en voz alta (su madre, en primer término, y luego otras personas): así siguió “leyendo” o escuchando libros prácticamente hasta el fin de sus días. Si, a lo largo de 80 años leyó aproximadamente 4,000 libros, su promedio fue de 50 títulos anuales, y es obvio que dichos libros no fueron leídos, todos, a la misma velocidad, además de que solía releer. Por lo demás, es muy probable que en algunos años haya leído más de cincuenta (a lo mejor el doble), pero en otros, ya más débil de la vista, menos de cincuenta (a lo mejor la mitad). De cualquier forma, haber leído una biblioteca selecta de 4,000 volúmenes es una hazaña que no cualquiera puede igualar. Aunque alguien presuma haber leído más de 4,000 libros, no hay que creerle (por mucho que haya tomado cursos de lectura veloz) y, además, habría que ver qué libros son esos. Quien lee mucho y a gran velocidad en realidad no lee casi nada, porque es obvio que no a todo se le puede llamar “lectura”.
Las técnicas de lectura rápida y los métodos de lectura veloz o superlectura, que ofrecen varias empresas especializadas, prometen un ejercicio lector hasta diez veces más rápido, con un promedio igual o superior a 2,000 palabras por minuto y con el beneficio del 100 por ciento de comprensión, siendo la coronación del cliente el poder leer ¡200 páginas en 40 minutos!, es decir, 100 en veinte, 50 en diez, 25 en cinco, lo que se traduce en ¡una página cada 12 segundos!
Borges: lector veloz
Lo que no entienden muchas personas es que uno de los mayores beneficios de la lectura está en la lectura misma: en el tiempo moroso y amoroso que se le destina, que es la ganancia misma de la vida: el afecto apacible, manso, que se posa en las cosas y en las personas, haciendo a un lado el frenético ritmo de la realidad cotidiana; la lentitud del gozo, en vez de la urgencia y la prisa neuróticas, el vértigo de la velocidad que ve pasar los vertiginosos instantes como si incluso el amor fuese una carrera contrarreloj. Borges afirmaba que quienes leen un libro con el único afán del análisis y la “comprensión”, no se interesan jamás en la belleza, pues piensan que los libros se han escrito para ser analizados y “comprendidos”, pero no así para deparar un intenso e inolvidable goce en el lector.
Ante esto habría que preguntarnos a qué velocidad leía Borges, paradigma emblemático de lector culto y gozoso que, al describirse y definirse, sentenció: “No sé si soy un buen escritor; creo ser un excelente lector”. Podemos saberlo por un testimonio suyo muy preciso. Cuatro meses antes de cumplir 38 años de edad, Borges el lector ávido, el excelente lector, en un artículo publicado en la revista argentina El Hogar, escribió lo siguiente para oponerse a quienes decían que la novela María (1867) del colombiano Jorge Isaacs (1837-1895), ya no era legible: “María no es ilegible. Jorge Isaacs no es más romántico que nosotros. En cuanto a lo primero, sólo puedo dar mi palabra de haber leído ayer sin dolor las trescientas setenta páginas que la integran, aligeradas por ‘grabados al cinc’. Ayer, el día 24 de abril de 1937, de dos y cuarto de la tarde a nueve menos diez de la noche, la novela María era muy legible. Si al lector no le basta mi palabra, o quiere comprobar si esa virtud no ha sido agotada por mí, puede él mismo hacer la prueba”.
De esta declaración tan precisa del excelente lector que era Borges se desprenden las siguientes conclusiones: Borges leyó las 370 páginas de María en 7 horas y 35 minutos, o lo que es lo mismo en 455 minutos, con un promedio de un minuto y 19 segundos por página: ritmo extraordinario de un lector ávido y experimentado, gozoso e inteligente; ritmo envidiable de lectura para cualquier mortal que aprecie la belleza y la profundidad literarias.
Esto quiere decir también que los clientes de la lectura rápida o veloz se despacharían las 370 páginas de María ¡en menos de una hora y quince minutos!, y quiere decir, también, que si Borges hubiese seguido y aprobado un curso de lectura rápida, hubiese podido leer (en las 7 horas y 35 minutos que, feliz y plácidamente, destinó a María), seis novelas y media de la misma extensión de la obra maestra de Isaacs. En otras palabras, en sus 80 años, Borges no hubiera leído únicamente 4,000 libros, sino ¡26,000!
Lectura pausada y gozosa
Frente a la desorbitada vanidad y arrogancia de la velocidad, hay que plantar cara y hacer una decidida defensa y un enfático elogio de la lentitud y, particularmente en el caso de la lectura, del leer pausado y gozoso, plácido, sosegado; un elogio de la felicidad que representa hacer el amor con los libros y no pasar sobre ellos como alma que lleva el diablo. No podemos pasar sobre los libros que amamos como fugitivos, huyendo de quién sabe qué, pero esencialmente huyendo del placer calmo, del gusto por la vida. Hoy, ante los vendedores de las técnicas cuyo fundamento es la prisa, sigue teniendo razón Herman Hesse: “Los enemigos de los buenos libros, y del buen gusto en general, no son los que los desprecian, sino los que los devoran”. Estar ante la belleza o ante la profundidad y no contemplarlas, no admirarlas, no detenerse con morosidad a absorber la plenitud, debe considerarse pecado mortal merecedor de severos castigos, pues equivale, en el caso de las técnicas de lectura rápida, no a la brutalidad natural sino a la brutalidad aprendida, ésa en la que se ha sido entrenado para despreciar la calma. Desde luego, está muy lejos de ser un refinamiento emocional o intelectual. No es un avance, sino un retroceso.
Lo que deberíamos aprender es el arte de leer menos y mejor, el arte de leer para retener un poco más de tiempo la existencia en un mundo asaeteado por la neurosis de lo instantáneo, lo falto de alegría, lo ausente de pasión, lo carente de profundidad, lo fast food, lo grueso, lo grosero, lo falto de finura, la forma más rápida de llegar al abismo.
Leer a prisa y sin paciencia es una necedad. Si la prisa es mala, es todavía más maligna en la lectura. Suetonio recomendaba: “Apresúrate lentamente”, y Jean de La Fontaine sabía que “de nada sirve correr; lo que conviene es partir a tiempo”, antigua filosofía que nuestro gran poeta popular José Alfredo Jiménez trasladó, sabiamente, en este aforismo del arriero: “Después me dijo un arriero/ que no hay que llegar primero,/ pero hay que saber llegar”.
Vivimos en un mundo que hace apología de la velocidad y la rapidez, de la inmediatez y lo provisional, pese a que ninguna cosa que hoy sea perdurable se ha construido con prisa. En lugar de paladear y saborear se procede ansiosamente a engullir y tragar. ¡Hoy se ofrecen licenciaturas en dos años y maestrías y doctorados en línea en 18 meses! En el caso de la lectura, ya es abundante la gente que no quiere leer, sino haber leído, que es como si no quisiera vivir, sino haber vivido. Por ello, frente a esta barbaridad que tanta publicidad obtiene, bien valdría glosar a José Alfredo Jiménez y, en el caso de los libros, decirles a los ansiosos enfermos de voracidad y urgencia que no hay que leer primero, sino hay que saber leer.